
JUDAS CRISTO
A la espera del exterminio
I
El anuncio
Cuando Dios habla a los hombres su voz llega como una migraña, como una fiebre alucinante, como una convulsión epiléptica. Dios no susurra nada al oído; su aliento no acaricia, su mensaje no es un abrazo. Su palabra siempre habrá de llevarnos al suelo, nos hará morder el polvo cuyo sabor ocre habrá de confundirse irremediablemente con el sabor de nuestra propia sangre. Su mensaje es indescifrable; no hay gramática que lo agote, no hay voz que lo promulgue. Su palabra es verbo, no hay más remedio. Sólo somos el último peldaño de la compleja estructuración de su voluntad, del azaroso devenir que tan fríamente ha calculado. Él actúa a través nuestro. No hay sufrimiento, ni dolor, ni felicidad en las empinadas cumbres de Platón; nosotros somos el sufrimiento, el dolor y la felicidad de Dios. Fuera de nuestro suplicio sólo existe el desierto.
La fiebre del profeta
Isaías
-¿Quién delira? ¿Quién murmura a mi oído esas palabras?-
El hijo de Amós busca entre sueños alguna pista, algún indicio que haga del destino algo menos escurridizo. Se tambalea por los caminos pedregosos en las mañanas, por el desierto abrasador en las tardes, por los resquicios de su casa en las noches. Su mirada perdida pero alerta, sus ojos cansados pero ansiosos, sus manos frías pero siempre con algo del calor que emana su fiebre interna; del incendio en el alma que incinera sus entrañas.
De pronto, sin cita previa ni aviso Dios lo invade. Isaías se reduce, se achica, se siente una ínfima existencia ante la portentosa presencia de Dios. La luz que se cuela entre las ventanas de su casa, el trueno que estremece la cabeza, la fiebre que nace desde el alma y que empieza a consumirlo en sudores. Sus labios se revientan hasta sangrar, sus ojos estallan en visiones.
-¡Y si sólo es la fiebre!
Saltan una a una las letras de una frase escrita en el alma hace ya mucho tiempo. Vuelan y revuelan alucinaciones como moscas que rondan el pegote de miel que queda sobre la mesa. Se revelan los libros antiguos y Dios escupe sus amenazas y sus promesas ante la humanidad aterrorizada del profeta. Su catre de paja lo abraza, lo asfixia; las ropas aplastan sus genitales y hacen que su piel arda como después del fuego.
El mensajero de la ira de Dios, de las promesas de redención lleva como un suplicio su encargo. Las palabras apenas y son suficientes para dar el anuncio. Va con un triste brillo en la mirada, la congoja acompaña su alma.
Su casa, la habitación que se ha convertido en la cárcel, se abalanza sobre él en los días en que el aliento divino la inunda, lo encierra como a un criminal en su masmorra. Sí, también el espacio cobre voluntad y simplemente lo posee. También esas paredes desatan su ira y le muestran sus dientes afilados que prometen la dentellada. Hace rato sintió la nausea y a ella le sobrevino el vomito que aún recuerda por el agrio sabor en su boca. La habitación conserva la pesadez del olor de sus despojos y su cuerpo se consume lentamente en la inmundicia.
-¿Y si todo es sólo una alucinación. Una locura que brotó de la ebriedad de Dios?
Isaías intenta ponerse en pie pero se tambalea, lucha por recobrar la cordura, la calma, pero alucina. Bebe un poco de agua pero la siente manchada como si hubiesen vertido en su transparencia la baba espesa del aceite, el sabor áspero y ácido del polvo. Hasta el agua le produce nauseas. Los sudores no cesan y debilitan las estructuras de su cuerpo, como si se tratara de los incendios que Dios le anuncia habrán de debilitar las cimientes de las ciudades impías; como las llamas que devastarán a los perros que no reconozcan a su amo. En sus oídos estallan los gritos desesperados de hombres y mujeres, niños y ancianos que arden entre las hogueras. El trance lo lleva hasta el delirio y la palabra brota a borbotones.
-¡Judá, Jerusalén! Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de tu pueblo y contra tus falsos príncipes; porque vosotras habéis devorado como cabras mi viña; y los despojos de tu agravio aún reposan al sol llenando tu casa de hedores-
Los gritos desgarrados inundan el silencio y los ojos del profeta se desbordan en llanto. Apenas alcanza a tomar un poco de aire, a recuperarse del ahogo que le producen sus gemidos para que nuevas palabras llenen de angustiosos alaridos las paredes de su casa y retumben aún en las dunas del desierto.
–Hijas de Sion. Concubinas de la oscuridad. En lugar de los perfumes que inundaban tus salones por tus calles pecadoras y blasfemas la hediondez se paseará haciendo que se pudra cada rastro de tu estirpe; y el cinturón con el que un día ceñiste tu cintura apretará tu cuello hasta que exhales como los becerros de tus falsos sacrificios; y la larga cabellera con que adornabas tu vacía cabeza será arrancada hasta la sangre. En lugar de hermosura será para tu piel la quemadura y el viento será llamarada-
Entonces sucede la convulsión y el profeta cae a tierra retorciéndose como un gusano entre un montón de sal. Y vuelve a su cabeza el chirrido, la punzada que se instala y nubla su mirada. No tanto como para que no vea nada; no tan poco como para que no sienta asco por cada ángulo difuso que ausculta su vista. Luego de unas horas Isaías reposa aún en el suelo exhausto, sin fuerzas ni para hacer que sus ojos regresen a sus orbitas o para retener las babas que escurren desde su boca. Ya el mensaje está entregado y el profeta aún tiembla compulsivamente. Lentamente su respiración va haciéndose normal y su cuerpo va asimilando poco a poco la frescura que entra por la rendija de la puerta y que le golpea como una caricia su rostro. Isaías, el hombre inmundo de labios, aquel que vive entre un pueblo de palabra y espíritu inmundos ha visto de frente a Jehová señor de los ejércitos en un trono alto y sublime que se levanta por sobre las ruinas y los despojos de los infieles.
Como si se tratara del último suspiro el profeta musita
–Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y levantará pendón para reunir los ejércitos de Judá esparcidos por los cuatro confines de la tierra. La envidia y la ignominia de los hijos de Efraín se disipará y los enemigos de Judá serán destruidos -
En las paredes de la casa de Isaías quedan grabadas con fuego las palabras que Jehová ha puesto en sus labios, en su mente enajenada, en su carne que arde en estigmas. La fiebre vive con él durante algunos días, lo adiestra como a un perro, lo engolosina con sus fantasías y lo aterroriza con los espectros que fabrica para su horror. Luego Dios hace lo suyo y escupe sobre la humanidad la palabra. Entonces se va. Pero deja en su piel el ardor, deja el temblor en las piernas y el sabor amargo en la boca. El hombre, el profeta sabe que Dios siempre golpea de nuevo. Sólo espera.
Acceso carnal divino
María
“Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel”
Isaías 7. 14
La tarde de la visita de Dios María amasaba el pan de la cena. Desde su niñez había aprendido de las ancianas de su casa a acariciar la masa con ternura; la mirada siempre fija en cada movimiento de las manos, la actitud serena, el alma reposada, el canto que se oía hasta el río. De alguna manera el calor de la tarde se menguaba con el aliento santo de las canciones de María. La pura, la limpia de corazón y noble de conciencia se entregaba a su obra como si se tratara de la creación misma de la humanidad. De vez en cuando se limpiaba las manos con su delantal para atizar el fuego que habría de terminar la tarea y para secar el sudor de su frente que en pequeñas gotas nutría con su sal el sagrado alimento. Esa tarde, cuando cerraba la portezuela del horno tras haber dejado en su interior el pan, un viento musical invadió la casa y levantó de la mesa una nube de harina que se dispersó rápidamente. María corrió para guardar la harina en la jarra y cuando la levantaba para ponerla en su lugar un aliento cálido subió por sus piernas e invadió cada poro de su piel. El cuerpo inexplorado de María tembló y la jarra de harina cayó de sus manos lívidas para estrellarse contra el suelo. La virgen de la familia se estremeció. Sus blancas mejillas estallaron en rubor, sus pechos se hincharon, su sexo se humedeció como el rocío y sus piernas empezaron a temblar hasta hacerla perder el equilibrio. María calló de espaldas contra la mesa quedando sentada en ella con las manos extendidas a los lados de sus caderas y las piernas abiertas sintiendo como el aliento de Dios lamía su intimidad. Sus ojos se desorbitaron y quedaron cegados por una intensa luz que entraba por la ventana. Sintió como sus entrañas eran empujadas anudando su garganta en un ahogo nunca antes experimentado. La pura gimió y sintió su corazón estallar. Gimió una y otra vez extasiada. De pronto, como una herida, sintió un dolor desgarrador que subía desde su entrepierna, pasaba por su vientre y se instalaba en su cabeza como un chirrido, como una palabra suspirada en una lengua divina; -Emmanuel- Un grito de mujer virgen inundó las montañas de Nazareth; un sollozo de dolorosa felicidad apaciguó los remolinos que se hacían en los caminos y precipitó la puesta de sol. María caminó con dificultad hacia su catre de paja y descansó por un momento del trance que había vivido. Aún sentía el calor en su cuerpo y su corazón latiendo frenéticamente. Sabía que había recibido un mensaje de Dios; era indudable que esa había sido su presencia, pero aún no entendía el propósito de la visita.
-¿Por qué Dios me visita a mi?, ¿por qué tanto placer, tanto dolor Juntos? ¿quién es Emmanuel?- María, recostada en el lecho que habría de compartir con José, se sintió infiel, pecadora; pero también se sintió feliz y mordió sus labios ante la vividez del recuerdo. Sintió que su corazón había sido manchado por el placer y lloró hasta quedarse dormida. En sus sueños vio a un niño que era el hijo de Dios y luego vio salir a José detrás suyo para levantarlo en sus brazos. Ella ponía el pan sobre la mesa y un ángel bendecía su vientre e invitaba a José y al niño a cenar. María despertó con un resplandor en sus ojos y su alma regocijada. Por un momento creyó que incluso la visita de Dios había sido tan sólo un sueño, pero al ponerse en pie vio que en sus sabanas quedaban los vestigios del hecho. Las lágrimas de sus sollozos, el sudor de sus calores, la sangre de su virginidad que se mezclaba con los fluidos de su sexo. Entonces sintió miedo; miedo de la mirada de sus padres, de las maldiciones de sus mayores, del abandono de José. Pero en su corazón sabía que Dios no la dejaría sola, que pronto también debía hablar al hombre. Un olor a casa llegó hasta su nariz y María se puso en pie aún mareada y confundida. El pan ya estaba listo y pronto llegarían los comensales.





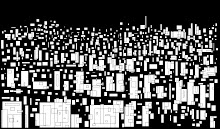




No hay comentarios:
Publicar un comentario